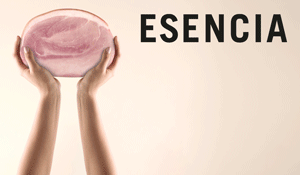¿Se puede, tachar de canalla, inculto, corrupto, terraplanista, rojo mesiánico, fascista, infiltrado, comprado, mercenario, marioneta de Soros, trumpista, podemita iletrado, feminazi, machirulo, asesino, terrorista, sociata, pepero, etc, a quien, por ejemplo, encuentre justificada la posición de Alemania en el inicio de la Primera Guerra Mundial, sin haber leído jamás un libro de Historia o desconocer absolutamente la geografía de los Balcanes? Se puede.
¿Es posible desenmascarar, años después, las intenciones políticas, económicas, personales, de un artista que manifestó su simpatía por el movimiento bolivariano en una región convulsa de un país sacudido por la guerra sin ser capaz de situar correctamente el país en el mapa, conocer la trayectoria del personaje, o haber leído, al menos, algún documento que recoja o explique en qué consiste en esencia el movimiento bolivariano? Es posible.
¿Puede alguien criticar el contenido de una conferencia sobre el Principio de Incertidumbre de Heinsenberg y sus consecuencias teológicas sin haber abierto un libro de Física ni, mucho menos, haber leído a San Agustín? Por supuesto que se puede, partiendo de la pregunta básica: ¿quién es el conferenciante? Porque da igual lo que diga, si mediante algún indicio mínimo podemos aplicarle etiquetas como “canalla, inculto, corrupto, terraplanista, rojo mesiánico, fascista, infiltrado, comprado, mercenario, marioneta de Soros, trumpista, podemita iletrado, feminazi, machirulo, asesino, terrorista, sociata, pepero, etc”, sin olvidarnos de otras aportaciones de profundo calado, todas ellas terminadas en “fobia”.
Todo ello es posible porque el viento democratizados de las redes también ha llegado para sembrar el alma de la Inquisición en esta sociedad global que formamos quienes de una forma u otra alimentamos las redes, y prender con éxito en almas tan puras como carentes de formación. Basta un gramo de insensatez, un convencimiento claro de que la razón pura no exige de un razonamiento básico, y una comunión íntima y entusiasta con un carisma a salvo de errores, para constituirse en agresivo “inquisituber”.
Antes no. Antes, para ser inquisidor, había que estudiar. Más allá de la imagen que cada cual tenga de aquellas instituciones, ningún inquisidor llegaba al cargo desde la ignorancia, el desprecio al estudio o la exigencia de formación. No se podía debatir con el diablo, con el hereje, con el reformista, con el católico irredento, con el judío falsamente converso, armado con las ideas básicas de un predicador del fin del mundo, la fe del carbonero o la brutalidad intelectual de un matón tabernario. Era preciso conocer el talmud, los evangelios gnósticos, a Erasmo, a Tomás de Aquino, a Aristóteles… Hoy se puede criticar la calidad musical de un autor pop sin saber lo que es una corchea o a qué se dedica un productor y, sobre todo, se puede inferir su participación en un plan infame contra algo o contra alguien solo por su estética o una respuesta ocasional a una pregunta impertinente.
Es lo que dan los tiempos. Influencers que forman opinión sin ser capaces de articular una opinión coherente; haters que hacen del odio una profesión o, cuanto menos, una ocupación; inquisitubers capaces de destrozar a alguien, cual chacal en manada, sin tener realmente idea de por qué o para qué, pues eso obligaría a pensar y, sobre todo, a pensarse. En el siglo XVIII existían los llamados eruditos a la violeta, a decir de José Cadalso, ilustrados en la forma pero no en el fondo, opinadores de todo, sabedores en nada. Hoy son legión, y como la Legión, acuden a llamada de quien consideran su hermano, y con razón o sin ella, es más, sin entender qué es la razón, se activan como inquisidores… aunque a diferencia de aquellos legionarios, no exponen su cara para que pueda ser partida en defensa del compañero. Ya para eso tienen su avatar.