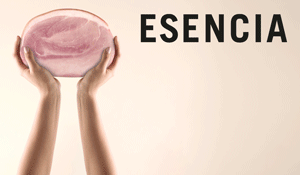No hay nada tan ansiolítico como un paseo por La Jara y sus campos, cada día más despoblados pero llenos de lugares atractivos que te hacen reencontrarte con esas pequeñas cosas realmente importantes.
No hay nada tan ansiolítico como un paseo por La Jara y sus campos, cada día más despoblados pero llenos de lugares atractivos que te hacen reencontrarte con esas pequeñas cosas realmente importantes.
Salgo a recorrer con unos amigos las riberas del Riofrío, entre La Nava de Ricomalillo y Sevilleja, en el cogollo de La Jara. Bajamos desde el puente de la carretera en este año tan seco, sin esperar ver ni verdes orillas ni charcas trasparentes. Vamos recorriendo uno de los canales que, desviados por pequeñas presas ya colmatadas de tierra por los años trascurridos, llevaban el agua a los molinos para ahorrar así tiempo y esfuerzo al ser humano que habitaba estos jarales rozados para el cultivo con tanto trabajo.
E imaginamos el día en el que uno de aquellos modestos paisanos de la Tierra de Talavera decidió mejorar su bienestar y el de su familia construyendo uno de estos artificios. Y se puso manos a la obra sin topógrafos ni asesores de empresa, construyendo la presa que seguro derrumbaron una y otra vez las crecidas, aunque tuvo que comprar la cal para hacer la argamasa que le diera fuerza al muro.
Y ahí se fueron gran parte de sus ahorros, porque la pizarra, el barro y el sudor con el que hacer el resto de la obra sólo requirieron el trabajo duro del pico, el azadón y las cuñas que abrían los lanchones para ir dejando paso al agua.
Cuánto trabajo, cuántas ilusiones yacen ahora abandonadas con las vigas pudriéndose y los tejados caídos ante la desidia culpable de los que deberían velar por conservar estos elementos tan venerables de la historia de la pequeña “gente”, a la que algunos dicen defender, pero que en realidad desprecian olímpicamente.
Porque para mí eso es amar a España, no el patrioterismo de unos ni el odio a tu propia patria de otros. El patriotismo es el amor a tu cultura en el más amplio sentido de la palabra, el acerbo tuyo y de los que te rodean, y la forma en que han sabido estar en el mundo, su mundo, el mundo de los que nos precedieron y los que nos seguirán, y que no significa en absoluto el desprecio a los otros sino una forma de mirarles desde lo nuestro, desde lo que hemos mamado.
Y en nuestro periplo jareño vamos viendo las huertas y los chozos abandonados que daban más vida a estas riberas, e imaginamos el ambiente de arrieros, molineros, cabreros, cazadores, colmeneros, maquis, y hasta civiles o agentes de Fiscalía, y tantas otras gentes que entonces daban vida a los campos hoy abandonados y de los que nada saben esos jóvenes a los que nadie enseña humanidades y que, eso sí, desarrollan hoy los dos pulgares que a tremenda velocidad pulsan las letras de los teclados de sus smartphones, igual que aquellos homínidos abuelos nuestros desarrollaron el pulgar para que nuestras manos fueran más útiles al ser prensiles.
Y pasamos junto a una gran lancha de piedra en la que se mezclan grabados de pastores aburridos de hace unos años con grabados rupestres de la Edad del Bronce, y comentamos la pulsión del hombre a pintar monos más o menos simbólicos en cualquier superficie, desde Altamira a los maníacos del spray grafitero actual.
En realidad, qué poco cambian las cosas, qué relativo es todo, incluso la pobreza. Y comento a mis compañeros cómo estos recursos de supervivencia que hoy vemos arruinados, o los barbechos y dehesas abandonados, serían hoy un verdadero paraíso para una tribu de somalíes o de algún pueblo del Sahel con sus cabras comiendo las púas de sus escasos arbustos, y ellos muriendo de hambre y sed en su tierra.
Aunque es fácil decirlo delante de unas buenas migas con esos botellines tan fresquitos, casi hielo, que dan en La Jara.