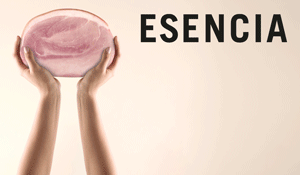Han sido meses convulsos durante los cuales han temblado los cimientos de muchas conciencias, de muchas convicciones, de muchas ideologías, de muchos postulados inamovibles, de mucha coherencia. Si el motín de mayo del 18 dejó la nave patria en manos de un capitán de fortuna, el posterior azote electoral, pleno de truenos, rayos, centellas y ausencia de mayorías suficientes, ha terminado con la nave a flote, maltrecha sin lugar a dudas, y un capitán que sostiene firme el timón convencido de la derrota que ha de seguir para llegar a buen puerto.
Han sido meses convulsos durante los cuales han temblado los cimientos de muchas conciencias, de muchas convicciones, de muchas ideologías, de muchos postulados inamovibles, de mucha coherencia. Si el motín de mayo del 18 dejó la nave patria en manos de un capitán de fortuna, el posterior azote electoral, pleno de truenos, rayos, centellas y ausencia de mayorías suficientes, ha terminado con la nave a flote, maltrecha sin lugar a dudas, y un capitán que sostiene firme el timón convencido de la derrota que ha de seguir para llegar a buen puerto.
La tripulación se hace cruces y mira al cielo buscando el amparo de la Virgen del Carmen. Unos para implorar un mal viento que barra el puente de mando, convencidos de que el ambicioso capitán dirige la nao hacia los confines del mar tenebroso, allá donde las naves se precipitan en las fauces de bestias horribles. Otros para dar gracias por el temple del oficial, al que solo una rebelión parlamentaria había dado la oportunidad de alzarse con el mando y que ahora se apoya en los convictos, en los desertores que miran al palo mayor y sólo ven la horca al final del viaje, sin cuyos brazos y corazones aún seguiríamos al pairo en mitad de la galerna.
Quedan en el aire los gritos de ira, las imprecaciones surgidas del miedo, las miradas desafiantes de quienes apreciaban al viejo capitán corrupto, el brillo amenazante de las centellas reflejadas en navajas alzadas, el clamor de quienes se equivocaron de amura en la tormenta y fueron barridos por la segunda ola.
Los profetas del apocalipsis aún gruñían con desconfianza en medio de la nueva calma chicha, lamiendo sus heridas, contando las vías de agua por cerrar, cuando el capitán, en un gesto de autoridad inesperada, alzó el rollo de cartas de navegación y rompió el séptimo sello.
“Y cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio en el cielo durante una media hora”. (Ap 8:1)
Los nuevos oficiales apenas podían disfrutar de las limpias casacas con galones bordados; los heridos ocultaron el rostro bajo la almohada como si cerrar los ojos pudiera salvarles de los siete jinetes. En la sentina, los presos se dispusieron a afrontar el juicio final, consolados por la idea de que la Justicia Divina alcanzaría a todos por igual. Incluso quienes confiaban ciegamente en la virtud de mando del héroe triunfador en la tormenta movieron la cabeza con aire de duda.
Pero el séptimo sello era delgado, y aunque el ruido del lacre al ser rasgado se multiplicaba en el silencio que sucede a la tormenta, lo cierto es que media hora después la nave sigue su rumbo, la tripulación dividida se dispone a afrontar la nueva situación, asumiendo lo que dictan las leyes del mar, ésas que garantizan la gobernabilidad de toda nave en medio del océano, y la campana anuncia a la tripulación el reparto del rancho. Los grumetes confían en que al día siguiente se doblará la ración, o que al menos habrá más tocino y más chorizo en la escudilla.
El séptimo sello, en efecto, era Delgado. Dolores Delgado. El látigo, el paseo y la sentina podría dejar de ser el único lenguaje para quienes trataron, y aún pretenden, abandonar la nave a bordo de una chalupa, de la mejor de las chalupas. Al fin y al cabo, a regañadientes, con una soberbia humillante, acudieron a fijar la driza en los peores momentos.
Una cosa había quedado clara: con media tripulación no se puede gobernar un barco tan complejo, máxime si los marineros ni siquiera comen lo suficiente, ni tienen unas monedas para gastar en puerto.
Ya tenemos gobierno. Los profetas del Apocalipsis se quedaron de piedra cuando tras la toma de posesión de los nuevos ministros el Rey seguía siendo el Rey, y en las calles la gente acudía a su rutina con menos miedo y algo más de confianza. Tan solo el anuncio del nombramiento de Dolores Delgado insufla aire en las trompetas del Juicio Final.
Veremos si se cumple el oráculo más negro, o si al contrario, reiremos como Cervantes con su valentón en el soneto:
“Y luego, incontinente,
caló el chapeo, requirió la espada
miró al soslayo, fuese y no hubo nada”.